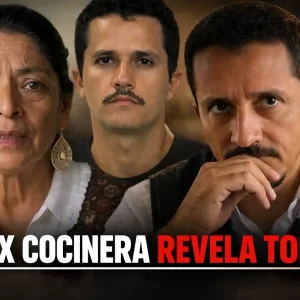No fue el impacto, ni las marcas de frenado en el asfalto. Fue el silencio posterior lo que impidió que la opinión pública mirara hacia otro lado.
En el caso de Gaby Gómez, la gran pregunta ya no es cómo ocurrió el accidente, sino qué decidió hacer una persona cuando tuvo frente a sí una vida que se apagaba.
Según los documentos citados por la prensa local, el hecho fue registrado inicialmente como un accidente de tránsito.
El motociclista Roberto Hernández quedó atrapado bajo el vehículo y fue arrastrado por la carretera. Sin embargo, lo que ocurrió después cambió por completo la naturaleza del caso.

Los investigadores sostienen que Gaby no entró en pánico. Por el contrario, fue descrita como una persona lúcida, capaz de controlar sus acciones y tomar decisiones calculadas.
No llamó a una ambulancia, no regresó al lugar para auxiliar a la víctima, sino que volvió a su casa, recogió documentos personales y pidió a su familia que guardara silencio si la policía preguntaba por ella.
Para muchos expertos en derecho penal, ese instante marcó la frontera entre un accidente y un encubrimiento. Un accidente, por trágico que sea, aún puede entenderse como un error.
Pero cuando alguien decide darle la espalda a las consecuencias, deja de ser solo una equivocación y se convierte en una elección.
La atención pública también se centró en el papel de la familia. En lugar de aparecer como simples testigos, los familiares cercanos fueron señalados como parte de una estrategia de silencio coordinado.
El hermano, la hija y la pareja actual de Gaby desaparecieron del radar de las autoridades. Versiones no confirmadas indican que el grupo pudo haber salido de México con rumbo a Estados Unidos.
En ese contexto, el caso dejó de ser una historia individual. Se transformó en un entramado donde la lealtad familiar parece haber pesado más que la responsabilidad cívica, y donde la línea entre proteger a un ser querido y colaborar con una falta grave se volvió peligrosamente difusa.
Ese giro se reflejó en la reclasificación del delito. De homicidio culposo, el expediente pasó a homicidio calificado.

Entre los elementos citados están el arrastre de la víctima por casi dos kilómetros, la ausencia total de auxilio, el abandono del vehículo en el lugar y la presunta huida planificada.
En la Ciudad de México, este delito puede implicar una pena de hasta cincuenta años de prisión.
No obstante, varios juristas recuerdan que la responsabilidad penal definitiva solo puede ser determinada por un tribunal.
Gaby, pese a las sospechas, sigue amparada por el principio de presunción de inocencia. Al mismo tiempo, la sociedad mantiene el derecho de cuestionar la dimensión ética de sus actos.
La familia de Roberto Hernández es quien vive con esas preguntas cada día. Ellos no tuvieron la opción de desaparecer ni de comenzar de nuevo en otro país.

Solo les quedó el recuerdo, el dolor y la espera de justicia. En entrevistas, sus familiares han insistido en que no buscan venganza, sino verdad, y que cada responsabilidad sea llamada por su nombre.
Un analista mediático definió esta situación como la asimetría del dolor. Quien provoca la pérdida puede intentar escapar, mientras quien la sufre debe quedarse a convivir con ella. Esa desigualdad es lo que impide que el caso se diluya como una simple nota de accidentes.
La prensa mexicana también ha recordado el caso de Tainara Souza Santos en Brasil, arrastrada más de un kilómetro y privada de ambas piernas.
El vínculo entre ambos episodios no es solo la violencia, sino el riesgo de que la justicia se retrase cuando el sospechoso cruza fronteras.
Especialistas advierten que sin una Notificación Roja de Interpol, las posibilidades de captura en el extranjero se reducen drásticamente.

En un mundo globalizado, el delito ya no conoce límites geográficos. La justicia, en cambio, sigue dependiendo del tiempo, de los acuerdos y de la voluntad política. Cuando esa justicia tarda, la sensación de impunidad crece.
Por eso, el caso de Gaby Gómez trasciende el ámbito judicial. Plantea preguntas incómodas para toda la sociedad. Frente a un error, se elige asumirlo o huir.
Frente a una vida ajena, se elige responsabilidad o silencio. Y cuando la familia se convierte en refugio, surge la pregunta de hasta dónde llega la lealtad.
Algunos sostienen que Gaby actuó por miedo y por instinto de supervivencia. Otros ven en su conducta una frialdad incompatible con la compasión humana.

Entre ambas miradas, la verdad jurídica continúa construyéndose paso a paso, prueba tras prueba.
Mientras el expediente sigue abierto, hay una certeza que no cambia. La muerte de Roberto Hernández no fue solo el final de una vida, sino el inicio de un debate sobre ética, justicia y responsabilidad social. Un debate que no desaparece, aunque una persona intente desaparecer.
Y quizá lo que más inquieta no es quién conducía el vehículo, sino quién eligió callar después de que las ruedas se detuvieron.