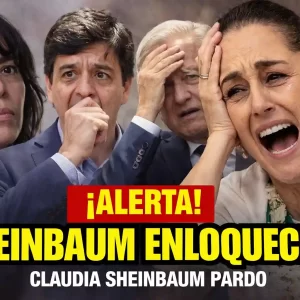La ciudad costera más turística de Sinaloa se sumió en un silencio extraño cuando un convoy de Chevrolet Tahoe blindadas se deslizó por las calles del exclusivo fraccionamiento El Cid.
Los faros apagados, los motores al mínimo. Dentro, hombres entrenados para moverse en la oscuridad —veteranos de las Fuerzas Especiales GAFE y asesores de la DEA— esperaban una sola orden.
Su comandante: Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Federal.
Su objetivo: Ricardo “Pitti” Belarde Cárdenas, exsecretario de Economía del estado.
Su misión: poner fin a un imperio construido con dinero sucio, poder político y sangre inocente.

Todo comenzó con una desaparición.
Carlos Emilio Galván Valenzuela, estudiante de diseño gráfico de 22 años, había llegado desde Durango para pasar el fin de semana. Entró al bar Terraza Valentino —propiedad de Belarde— a las 11:30 de la noche. Dijo que iba al baño. Nunca volvió.
Las cámaras de seguridad “fallaron”. Los guardias impidieron el acceso a la familia. La policía local archivó el caso como “confusión temporal”. Pero su madre, Brenda Valenzuela Hill, no se rindió.
Inició una campaña en redes sociales con el hashtag #DóndeEstáCarlosEmilio, que en cuestión de días se volvió tendencia nacional. La presión fue tal que obligó al propio gobernador de Durango y al Secretario Harfuch a intervenir.

Ahí nació la operación “Justicia para Carlos Emilio”, una ofensiva federal diseñada con precisión quirúrgica:
Quince vehículos blindados, inhibidores de señal, equipos térmicos y un grupo de élite conformado por exintegrantes de GAFE. El plan era entrar discretamente, capturar a Belarde y asegurar la residencia sin alarmar al vecindario.
Pero el exfuncionario no pensaba rendirse.
A las 8:00 p.m., las fuerzas federales irrumpieron en la propiedad. Según la inteligencia proporcionada por el alcalde de Uruapan, Carlos Manso —experto en desmantelar redes de lavado de dinero—, la mansión tenía una salida trasera no vigilada que conducía a un jardín. Por ahí entraron.
El enfrentamiento fue inmediato. Belarde, protegido con chaleco antibalas y armado con un fusil FN SCAR calibre 5.56, abrió fuego desde la zona de la alberca, flanqueado por cuatro escoltas —exmilitares expulsados del ejército—.

El tiroteo duró ocho minutos. Una bala alcanzó el brazo de Harfuch, pero la respuesta táctica fue fulminante.
Belarde cayó al borde de la piscina, con la sangre tiñendo el agua azul.
Sus últimas palabras, según un testigo: “Beltrán Leiva no los dejará salir vivos.”
Nadie llegó en su auxilio.
Lo que vino después estremeció al país.
Detrás de un cuadro falso de Diego Rivera, valuado en un millón de pesos, los agentes hallaron una escalera que conducía a un sótano oculto: una sala de interrogatorios clandestina de cincuenta metros cuadrados, con mesa de acero, correas, electrodos y generadores de 500 voltios.
El luminol reveló rastros de sangre humana acumulada por lo menos durante seis meses.
En una habitación contigua, las paredes de concreto albergaban compartimentos numerados. En uno se leía: “CGB – 5 de octubre de 2025” —las iniciales de Carlos Galván Valenzuela—.

Los peritos encontraron restos humanos parciales de al menos doce personas.
Pero el hallazgo más devastador estaba un piso arriba.
En la biblioteca, tras una colección encuadernada de Octavio Paz, los agentes descubrieron una puerta de acero de dos centímetros de grosor: el “Vault”.
Dentro había 37 carpetas de cuero que documentaban, con precisión contable, transferencias mensuales de 500 mil dólares a cuentas en las Islas Caimán desde 2021.
El total superaba los 500 millones de dólares.
El dinero provenía de proyectos públicos falsos, como la expansión del dique de Mazatlán: presupuestado en 80 millones, ejecutado con apenas 30.

El resto desapareció en paraísos fiscales.
Los documentos también detallaban vínculos directos con el Cártel de Sinaloa, que utilizaba la red empresarial de Belarde —Grupo Eleva— para lavar ganancias de narcotráfico a través del turismo y la hostelería.
El informe posterior de la Fiscalía General de la República (FGR) fue contundente:
Belarde no solo había robado dinero público; también dirigía una red de secuestros y torturas destinada a silenciar a testigos y empleados incómodos.
Carlos Emilio fue una de sus víctimas.
El impacto político fue inmediato.
Se abrieron 20 investigaciones federales por lavado de dinero y desaparición forzada.
Tres alcaldes y dos diputados locales fueron citados a declarar.
El gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta denuncias por contratos irregulares en el sector pesquero.
La SAT bloqueó decenas de cuentas; la DEA integró la información en su operativo de Chicago, donde socios del cártel mueven toneladas de heroína camuflada en contenedores de mariscos.

Mientras tanto, Mazatlán vive su propia resaca: 10 mil reservaciones hoteleras canceladas, pérdidas por 200 millones de pesos en una semana y un ambiente de miedo que contrasta con las playas soleadas del Pacífico.
Pero entre el caos, una imagen se convirtió en símbolo:
Omar Harfuch, con el brazo vendado y una carpeta ensangrentada en la mano, saliendo del portón de hierro.
Detrás de él, la mansión de 15 millones de dólares —“La Casa de los Secretos”— ardía en silencio bajo las luces azules de las patrullas.
Brenda Valenzuela, la madre de Carlos Emilio, declaró entre lágrimas:
“No siento alegría, solo vacío. Pero al menos ahora sé que mi hijo no murió en vano.”
En México, donde la impunidad suele ser eterna, esa noche marcó una excepción.
El poder político cayó ante la ley, aunque fuera por unas horas.
Y en la piscina donde se ahogó el último aliento de Ricardo Belarde, la justicia —tardía, imperfecta, violenta— por fin reflejó su rostro.