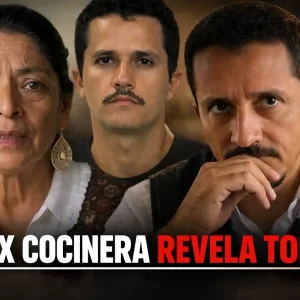No fue un frenazo. No fue un impacto que terminó en segundos. La muerte de Roberto Hernández comenzó con un instante mínimo y se prolongó como una pesadilla imposible de detener.
Fue arrastrado sobre el asfalto mientras aún respiraba, bajo las luces de los autos, entre bocinazos desesperados
y miradas impotentes. Y en esos casi dos kilómetros, un ser humano fue desapareciendo poco a poco del mundo.
La noche del 3 de enero de 2026, Roberto, de 52 años, conducía su vieja motocicleta para ir a recoger a su esposa en Iztapalapa, Ciudad de México.

Era repartidor de leche, llevaba una vida sencilla y casi nadie conocía su nombre. Para él, ese trayecto era solo un gesto de protección. Jamás imaginó que sería el último.
Un Honda City azul apareció por detrás. El choque ocurrió en segundos. Roberto cayó, pero no logró liberarse del vehículo.
Su cuerpo quedó atrapado bajo la parte frontal. Los primeros testigos pensaron que la conductora se detendría. Pero el auto no redujo la velocidad.
Gabi, la mujer al volante, aceleró.
Desde Periférico Oriente, Roberto fue arrastrado sobre el pavimento. Cada metro se convirtió en una herida. Las cámaras de seguridad captaron su cuerpo golpeando el asfalto, girando, chocando contra los separadores y siendo arrastrado una y otra vez.
Conductores tocaban el claxon, encendían las luces altas, gritaban desde sus ventanas. El Honda siguió avanzando.
Entre cinco y diez minutos bastaron para transformar a un hombre vivo en un cuerpo sin vida.
Cuando el vehículo finalmente se detuvo, Roberto ya había muerto por múltiples traumatismos y una hemorragia masiva.
Para su familia, lo más doloroso fue saber que no falleció de inmediato. Sufrió. Sintió miedo. Y murió consciente de que nadie se detenía.
Roberto Hernández no era famoso. Era padre de tres hijos, esposo dedicado, trabajador honesto. Sus vecinos lo recuerdan como un hombre amable, sin conflictos.

Sin embargo, pocas horas después, las redes sociales difundieron el rumor de que era un ladrón. La mentira se propagó rápido, hasta que la verdad salió a la luz: Roberto era solo una víctima.
El perfil de Gabi aumentó aún más la indignación. Tenía alrededor de 40 años y había sido enfermera. Una profesional formada para salvar vidas. Una persona que conocía el valor de cada segundo. Pero esa noche decidió ignorarlo todo.
Especialistas legales aseguran que, si hubiera detenido el auto, Roberto tenía posibilidades de sobrevivir. Bastaba un freno, una llamada, un gesto mínimo de humanidad. Nada de eso ocurrió.
Después del crimen, Gabi condujo hasta Nezahualcóyotl. Limpió la sangre del interior del vehículo, borró huellas, retiró las placas y desechó los documentos. El auto fue abandonado a pocos metros de su casa. No fue pánico. Fue cálculo.

Su familia es señalada por presunta complicidad. Algunos parientes habrían salido del país. Para los investigadores, se trata de una cadena de acciones que demuestra conciencia plena de culpabilidad.
Al inicio, el caso fue clasificado como homicidio culposo. Pero la presión social, las imágenes de más de veinte cámaras y los testimonios obligaron a reclasificarlo como homicidio calificado.
El hashtag JusticiaParaRoberto se volvió tendencia nacional. Repartidores, motociclistas y trabajadores del transporte salieron a las calles. No solo exigían justicia por Roberto. Exigían el derecho básico a regresar con vida a casa.
Roberto se convirtió en símbolo de miles de trabajadores anónimos. Personas que salen cada día con la esperanza de mantener a sus familias y que pueden no volver jamás.

Las estadísticas son contundentes: nueve de cada diez homicidios relacionados con el tránsito en México quedan impunes. Esa cifra dejó de ser un número y se transformó en un rostro.
Hasta hoy, Gabi sigue prófuga. No existe una disculpa pública. No hay señales de arrepentimiento. Mientras tanto, los hijos de Roberto crecen con la imagen de un padre que murió en el asfalto, y una esposa que vive con la certeza de que una sola decisión destruyó su familia.
Muchos se preguntan qué habría ocurrido sin las cámaras. Sin las redes sociales. Sin la presión colectiva. Cuántos casos más habrían quedado enterrados.
La muerte de Roberto no es solo una tragedia personal. Es el reflejo de un sistema donde la justicia llega tarde y las víctimas necesitan del clamor público para ser escuchadas.

Roberto Hernández no dejó un testamento. Pero su muerte dejó una pregunta que México aún no puede responder: cuando un hombre es arrastrado dos kilómetros en una ciudad llena de testigos, qué es lo que realmente se arrastra detrás.
Su cuerpo sobre el asfalto, o la confianza de toda una sociedad en la conciencia y en la ley.
Y mientras la responsable siga fuera del alcance de la justicia, esta historia no ha terminado. Apenas comienza.